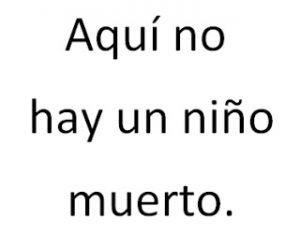Europa ha sido siempre algo más que un continente, algo más que un puro territorio; ha sido la sala de partos de la democracia, de los derechos humanos y, por encima de todo, de una cultura que hemos exportado al mundo. Bien es cierto que también en nombre de esa cultura, democracia y derechos humanos hemos sido responsables en otras épocas y en ésta también del brutal expolio de otras zonas, de otras gentes. En los últimos años hemos visto la aparición de una nueva idea de Europa; algo así como la Marca Europa, en nombre de la cual y para cuya estabilidad y mejora, los gobernantes de nuestras naciones han cometido las mayores tropelías contra sus propios ciudadanos. Parece que ahora, ante las nuevas urgencias, deberíamos dejar de lado nuestra inveterada costumbre de mirarnos el ombligo -financiero y ciudadano- para atender las poderosas acometidas que nuestros vecinos más pobres, más humillados y más ofendidos, nos ponen cada mañana encima de la mesa, junto a las tostadas.
Lo “in” esta semana es comentar el asunto de las muertes de inmigrantes/refugiados en los agujeros de Europa. He leído tanto comentario y he visto tanta foto que estoy saciado. Saciado de falsa solidaridad, saciado de escuchar que éste es un problema que hay que afrontar de forma urgente, como si no lo fuera ya desde hace tiempo. O ¿es que es quizá más grave que entren por la frontera de Hungría que en pateras por las costas españolas o italianas?
Así, por fin, el problema de la inmigración se ha convertido en un problema europeo, de todos, no sólo, como hasta ahora, de los que constituíamos frontera. Han tenido que morir, para nuestra vergüenza, un buen número de personas, niños incluidos.
Como modernos o postmodernos europeos que somos usamos a diario palabras como justicia, igualdad o solidaridad; pero ya se sabe que una cosa es predicar y otra dar trigo. Europa predica, pero del trigo no vemos un grano. Ahora nos escandalizamos con las noticias que nos sirven los medios a diario, pero todo esto no es sino una consecuencia de esas políticas que hacen de algunas zonas del mundo el patio trasero de otras, más privilegiadas. Nosotros tenemos el problema por una cuestión de mera proximidad, pero el asunto atañe a todo Occidente, a todo el mundo, de hecho.
En el fondo no creo que nadie pueda estar del todo sorprendido por estos sucesos. A pesar de que muchos de esos intelectuales, autoerigidos en sumos pontífices de cierto tipo de palabrería y conjugadores eminentes de admoniciones morales en 140 caracteres, se presten a un gimoteo diario carente de sentido y de dirección.
Hace unos días estaba releyendo la excelente “Novela de ajedrez” de Stefan Zweig y recordaba como él y su esposa se suicidaron ante el hecho, que a ellos les parecía inminente, de que Hitler destruyera Europa; tantos años han pasado desde entonces… Y, sin embargo, la actual destrucción de Europa llevaría a Zweig al mismo destino. Es la destrucción de esa cultura común –sería fácil y cómodo decir que a manos de los mercados, pero sería mentira-, de integración, que representa la propia idea de Europa, la que sostiene el maligno entramado económico y político que cierra las fronteras de lo que siempre fue un lugar de acogida para unos, de paso para otros.
Quizá no sea una tontería, aunque sea evidente, recordar que todos los que están intentando entrar en nuestra amplia casa vienen huyendo. Vienen huyendo. ¿Se entiende? No son una amenaza. No vienen a quitarnos el pan. Sólo huyen. Como cientos de miles de europeos huyeron de aquí en otras épocas y fueron acogidos en otros lugares. ¿Tan mala memoria tenemos?
Sami Nair publicaba hace unos días en EL PAIS: “Se ha creído que se podía contener, para siempre jamás, un problema estructural de naturaleza demográfica y geoeconómica únicamente con medidas policiales: ¡esto es lo que hoy explota en plena cara de la Unión!”. No parece que le falte razón.
Ninguna ley, ninguna barrera, conseguirá eliminar el derecho a defender la propia dignidad y la propia supervivencia.