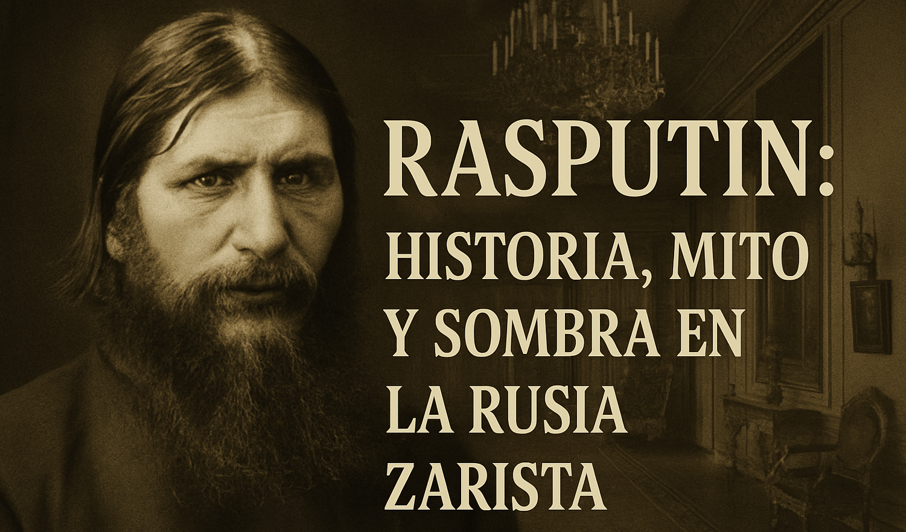Nacido en la Siberia profunda y convertido en leyenda de alcoba y salón, Grigori Yefímovich Rasputin pertenece a esa categoría de figuras que, más que ser recordadas, son invocadas. La historia oficial lo ubica entre las ruinas del zarismo; la memoria popular lo conserva en la porosa frontera entre el milagro y la farsa. Desde que su nombre comenzó a circular por San Petersburgo, Rasputin dejó de ser solo un hombre: fue un síntoma de la descomposición de un régimen y una pantalla sobre la que se proyectaron las fantasías y temores de un Imperio exhausto.
Su infancia en Pokróvskoye, aldea perdido en la región de Tobolsk, estuvo marcada por la pobreza campesina, el frío interminable y una religiosidad impregnada de leyendas y supersticiones. No encajó en el molde del agricultor resignado: se movía con una inquietud extraña, alternando rezos con estallidos de comportamiento errático. Los vecinos lo miraban con una mezcla de recelo y fascinación, incapaces de decidir si era un iluminado o un perturbado.
Poco después de los veinte años, y tras haberse casado con Praskovia Dubrovina, abandonó el hogar para emprender un peregrinaje que lo llevaría a monasterios y caminos polvorientos. En Verkhoturie descubrió el magnetismo de los starets, ancianos espirituales que predicaban sin someterse a jerarquías eclesiásticas. No tomó los hábitos, pero absorbió el lenguaje y la teatralidad de la mística ortodoxa, aderezándolos con su propia interpretación: la gracia se alcanzaba descendiendo primero a las profundidades del pecado. Esta visión, sospechosa para el clero oficial, despertaba interés en quienes lo escuchaban.
En 1903 llegó a San Petersburgo, capital de un imperio que ya olía a descomposición. Su aspecto -túnica raída, barba de patriarca y una mirada que muchos describían como hipnótica- y su palabra llana pero cargada de insinuaciones lo hicieron destacar entre los buscadores de consuelo espiritual. Introducido por el archimandrita Teófanes, confesor de la zarina Alejandra, en los círculos religiosos, su fama se propagó primero entre damas de la alta sociedad y luego en todo el ámbito cortesano. Rasputin no ofrecía promesas celestiales abstractas: se mostraba cercano, escuchaba sin juzgar y mezclaba el consejo místico con un tono casi erótico.
Su entrada definitiva en la historia se produjo al cruzarse finalmente con la zarina Alejandra. El zarévich Alekséi, heredero del trono, padecía hemofilia, un secreto guardado bajo siete llaves por la familia imperial. Los médicos oficiales nada podían hacer; entonces, Rasputin intervino. Ya fuera por sugestión, por reducir intervenciones médicas agresivas o por alguna forma de hipnosis, el niño mejoraba. Para Alejandra, aquello era un milagro. Y así el monje siberiano se convirtió en confidente y consejero, lo que acabó traduciéndose en influencia política.
Esta cercanía al trono provocó el rechazo abierto de buena parte de la nobleza y del clero ortodoxo. Que un campesino, con modales rudos y pasado turbio, aconsejara al zar o influyera en nombramientos, era intolerable para quienes veían la corte como un coto privado. La prensa liberal, la oposición política y la rumorología cortesana aprovecharon la oportunidad: orgías, chantajes, corrupción, herejía… Rasputin encarnaba todos los vicios imaginables. La censura intentó contener la marea, pero solo consiguió que el escándalo creciera.
En 1914, la Primera Guerra Mundial agudizó la crisis. Nicolás II asumió el mando del ejército, dejando a Alejandra en el gobierno interno. La percepción pública de la situación era peligrosa: Rusia estaba dirigida por una emperatriz alemana influida por un monje loco. Se multiplicaron las acusaciones de espionaje y sabotaje, sin pruebas pero con fervor creciente. La hostilidad hacia Rasputin ya no era solo cortesana: se filtró a la calle, a los cuarteles y a la prensa clandestina.
En este clima, un grupo de nobles, encabezados por Félix Yusúpov, Vladímir Purishkévich y el gran duque Dmitri Pávlovich, decidió eliminarlo. La noche del 29 al 30 de diciembre de 1916 lo invitaron al palacio Yusúpov. Según la versión más popular -y más improbable-, sobrevivió a un envenenamiento, a varios disparos y a una fuga al jardín antes de ser finalmente arrojado al río Nevá. La autopsia oficial nunca vio la luz, y la ausencia de certezas selló el paso del hombre a la leyenda.
Su muerte no salvó al régimen: apenas dos meses después, la Revolución de Febrero derribó al zar. Rasputin, desaparecido ya como persona, se convertía en un símbolo inmortal del colapso imperial.
Tras su asesinato, la biografía de Rasputin se transformó en un teatro grotesco. Su cuerpo fue enterrado en secreto, exhumado y presuntamente incinerado por el gobierno provisional. La desaparición física no detuvo su segunda vida: la de las reliquias, las leyendas y las versiones contradictorias. Se exhibieron supuestos mechones de su pelo, túnicas desgarradas y hasta un pene conservado en formol cuya autenticidad es más que dudosa. Convertido en fetiche, su imagen fue reducida a una caricatura: el sexo, el escándalo y el exotismo eclipsaron cualquier dimensión histórica.
La Unión Soviética lo presentó como ejemplo de la superstición zarista, útil para reforzar la narrativa de la revolución como ruptura. En Occidente, Rasputin se convirtió en personaje de novela barata, villano de cómic y protagonista de canciones pop.
Rasputin nunca fue un político, ni un teólogo, ni un reformador. Su influencia no se basó en un programa, sino en una relación personal con la zarina y, a través de ella, con las decisiones de Estado. Era un hombre de instinto agudo, capaz de detectar fragilidades y de presentarse como bálsamo para ellas. Sus enemigos lo pintaron como un manipulador; sus devotos, como un instrumento de la voluntad divina.
El fenómeno Rasputin no se explica solo por sus actos, sino por el contexto que los hizo posibles. En la Rusia zarista de principios del siglo XX, el sistema político estaba corroído por la desconfianza interna y la presión externa. La corte buscaba certezas en lo irracional, y el pueblo observaba, entre asombrado y resentido, cómo un hombre sin rango escalaba hasta el corazón del poder. En ese sentido, Rasputin fue menos causa que síntoma: un espejo deformante donde se reflejaban las debilidades de un régimen que se derrumbaba.
Su historia también muestra cómo el poder necesita, en tiempos de crisis, un chivo expiatorio. Rasputin cumplía todos los requisitos: origen humilde, costumbres escandalosas, ideas heterodoxas y una cercanía peligrosa a la figura más vulnerable del zarismo, la zarina Alejandra. Acusarlo de todos los males permitía eludir un diagnóstico más doloroso: que la raíz del problema estaba en el propio sistema.
El relato de su muerte -convenientemente adornado con elementos casi sobrenaturales- reforzó el mito. Sobrevivir al veneno, levantarse después de recibir disparos, resistir hasta ser arrojado al río: todo ello alimentaba la imagen de un ser casi inmortal. Era la culminación perfecta para un personaje que había vivido entre la sospecha y la adoración.
Hoy, Rasputin sigue funcionando como símbolo. Para algunos, es la prueba de que el azar y la astucia pueden llevar a un desconocido a lo más alto. Para otros, es el recordatorio de que el poder, cuando se asienta en la superstición y el miedo, se vuelve vulnerable a influencias que aceleran su fin. Entre ambos extremos, persiste la incómoda pregunta de si fue un farsante que supo aprovechar la desesperación ajena o un místico genuino cuya figura fue deformada hasta la caricatura.
Sea cual sea la respuesta, su sombra continúa proyectándose. Rasputin encarna el momento exacto en que la Rusia imperial, incapaz de reformarse, buscó salvación en lo irracional y acabó escribiendo su epitafio en las aguas heladas del Nevá. No fue el arquitecto de la caída, pero sí uno de sus testigos más íntimos y, en cierto modo, su retrato más descarnado.