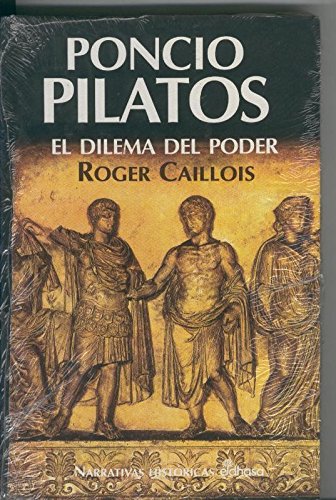Esta no es una historia universal, a pesar de que pudo ocurrir en casi cualquier ciudad del mundo.
J. deambulaba por sucios callejones, entre harapientos mendigos y envejecidas fulanas.
Definitivamente no era el mejor lugar para pasear. Las ratas corrían por los laterales del tristemente iluminado callejón; tanta basura había que para ellas debía ser un festín.
El callejón era largo. A J. le parecía llevar días dentro de él. Continuaba caminando; se empezaba a desesperar de no llegar a ninguna parte y tenía hambre. Sintió envidia de las ratas.
Mascullaba maldiciones, cuando, de repente, como surgido de la nada, apareció ante él un sólido muro. Ahora estaba verdaderamente enfadado. ¿Cómo demonios no había ningún aviso de que era un callejón sin salida? ¡Maldito ayuntamiento! Dio la vuelta y, armándose de paciencia, comenzó el largo camino de retorno.
Ni veinte pasos había andado cuando se percató una brillante luz de neón, verde y fosforescente, unos metros más adelante. Pensó que debía estar muy cansado para no haberlo visto pasar antes. Observó la chillona luz: Logos. ¿Qué tipo de local sería con ese nombre? Decidió entrar.
Un hercúleo portero, negro como la noche, y vestido con un frac de cuero naranja, lo saludó al pasar. J. iba pensando lo poco acorde que era la estampa del conserje con el nombre del local. Además le hacía pensar en un melocotón con el hueso por fuera. Continuó adelante por un pasillo blanco, de luz hiriente, envuelto en un absoluto silencio, hasta llegar a una puerta de un vivísimo color rojo que alguien, tras ella, abrió para él. Era un diminuto muchacho albino enfundado en un frac absolutamente negro. El lechoso chico le deseó una buena noche y le abrió otra puerta por la que J. se deslizó.
Al entrar, una estruendosa música golpeó furiosamente sus oídos. Se giró para marcharse pero no pudo abrir la puerta roja. Llamó. Nadie contestó.
Se sentía muy cansado; deseaba poder sentarse y relajar el peso de su cuerpo. Pero para ello tendría que pagar el peaje de cruzar el local en busca de una salida, dejando que aquella satánica música atormentase su cerebro.
Se puso en movimiento.
Pasó junto a una mesa rodeada por cuatro sillas de madera. ¡Adelante J.!
Otra mesa. Esta con tres sillas acolchadas. ¡Continua J.!
Otra más; con dos pequeños silloncitos. ¡No te rindas, J.!
La música no cesaba de torturar sus tímpanos. La angustia y el cansancio tomaban posesión de su mente y de su cuerpo. Se vio entonces frente a una mesa con un cómodo sillón junto a ella. No lo pensó. Se sentó. Y entonces ocurrió algo que le pareció extraordinario: la música calló. Una placentera sensación lo arropaba ahora. Miraba hacia todos sitios con curiosidad. Al volver nuevamente la vista hacia su mesa observó que había allí una jarra con lo que parecía ser agua, y una copa, y también detectó a un alopécico camarero alejándose. Al levantarse para llamar su atención la estridente música volvió a golpearle. Se sentó y volvió el silencio.
J. pensó en lo extraño que resultaba todo aquello. Se sirvió un poco de agua. Sabía a naranja. Sí, todo era definitivamente extraño. Invadido de nuevo por el descanso miraba el local; luces de colores brillaban a un alocado ritmo. Volvió a beber; ahora el agua tenía un ligero sabor a fresa. Comenzó a acomodarse a la sensación de cambio permanente.
Desde muy joven, Jonás, habitaba dentro de una vaina sin poder ver más allá de sus estrechos límites. Hombre sin fe y exageradamente reflexivo no cesaba de escarbar con la pala de su razón el suelo de aquel campo de concentración. Y, razonablemente, sólo podía descender. Años horadando aquella tierra… años ensanchando los límites de su sepultura.
Pero ni siquiera se hubiera podido decir que Jonás vivía en aquella académica caverna rodeado de las sombras de las cosas y no de las cosas mismas. Era algo distinto, y más cercano a un neto y desnudo solipsismo. Una profunda soledad le acompañaba.
Los años de estudio, su largo noviazgo y un eterno matrimonio con la idea del suicidio y la muerte lo habían ido conformando, paradójicamente, en un ser profundamente vitalista. Mas Jonás no tenía, o no quería tener, conciencia de ello.
Y aunque esa idea del suicidio constituía una romántica brújula para conducir su vida se fue, poco a poco, convirtiendo en su prisión. La idea de que uno tenía que escribir continuamente su vida y leerla de forma incesante había marcado, asimismo, ésta otra, a saber, que reescribir la propia historia era no sólo un acto de cobardía sino también un hecho moralmente fraudulento.
Contemplaba el mundo desde el concepto del mal y por ello sopesó durante algún tiempo la idea de ordenarse sacerdote, pues de todos es conocida la proximidad entre el clero y el mal. Pero la mala fortuna le hizo cruzarse con algunos patanes de esa casta y abandonó con el tiempo y sin jeremiadas ese proyecto.
Su opción fue finalmente el estudio de la filosofía. Y paseó por la universidad durante algunos años ejerciendo funciones de estudiante, o quizá se acercara más a la verdad que estudió ejerciendo funciones de paseante. Conoció entonces a mucha gente de ideas desvencijadas y a otros que, aún peor, vivían encadenados a la idiocia.
Como asistir a clase le parecía, la mayor parte de las veces, trabajo de galeotes decidió bien temprano, actuar como un hombre libre. Y así transcurrieron algunos años, enjaezando su mente con profundas ideas acerca del hombre, del arte, de la justicia, …, para finalmente alejarse de las magras lumbreras de la academia en un lento pero contundente proceso de ensimismamiento.
El abandono, años después, de su puesto de profesor y también de ciudadano, de esposo, de padre, y de otras tantas cosas, se produjo sin dramas ni sobresaltos. Fue como un arribar a puerto, el fin de un camino y el comienzo de otro, desconocido e inesperado, pero inevitable.
Quiso fundar esa nueva etapa de su vida sobre el olvido. Trabajar sobre la memoria para absorberla por completo y poder así desterrarla al inmenso océano del olvido fue una titánica labor que requirió poner en marcha todas sus capacidades personales, que, finalmente, también naufragaron.
Tenían sus hijos tres años cuando se marchó; ya deben rondar la veintena. En todos estos años jamás sintió J. las punzadas del remordimiento ni del arrepentimiento por haber abandonado a sus cachorros.
Abandonar la sociedad sin haber podido caer del todo en el estado de naturaleza, que al menos le hubiera otorgado un cierto instinto protector sobre su prole, lo había colocado en una situación que los antiguos llamaron”hybris”. J. pecó contra los dioses, contra la naturaleza, contra los hombres.
Tras tanto tiempo el impío J. se sentía confortablemente creyendo vivir en aguas estancadas, muy lejos de aquel filosófico río que no permitía que te bañaras dos veces en sus aguas.
El delicado gusto a manzana del tercer trago le causó una profunda zozobra, pues le hizo caer en la cuenta de que su inmóvil río comenzaba a fluir de nuevo.
No podía creerlo. Una jarra de agua iba a colapsar el edificio de una verdad construida a lo largo de varios lustros. Esos tres sabores habían dinamitado su singladura vital de tantos años en apenas unos minutos.
Eso que llamamos vida, que se forma con olores y sabores, con visiones y con miradas, con sonrisas y con lágrimas, en fin, de tantas cosas y tan variadas, y que J. durante años fue desbastando hasta erradicarlas absolutamente, habían vencido, con toda su fuerza y su potencial futuro, con tres sencillos tragos de agua. Agua que devolvió a J. la memoria de las cosas bellas, y extrajo del hondo pozo del olvido la experiencia de la vida. Renació.
Toc, toc, toc.
– Jonáaaas, es hora de levantarte.
Toc, toc, toc.
– Vamos, no seas vago. Arriba.
Tras haber cursado dos años de Teología y a falta de un último trimestre para cruzar la meta de sus estudios en Filosofía se produjo en él un radical giro hacia el optimismo.
Decidió, tras una década dedicado a reflexionar denodadamente en las extensas llanuras de la nada, desembarcar plena y activamente en las normandas playas de la acción. La tempestuosa corriente del río lo dirigió hacia el derecho, la economía y los negocios. Se casó, tuvo hijos, perro, hipoteca y automóvil. Y recién cruzado el umbral de la cuarentena emprendió un modesto negocio.
Situado en un callejón oscuro, como la mirada de un asesino, y sucio, como el alma de un dictador, estaba aquel antro ruidoso, atendido por un camarero calvo y custodiado por un albino casi enano y un negro grande y fuerte como los toros de Gerión. Jonás nombró al lugar Panta Rei, y acudía allí cada noche impulsado por la inquieta esperanza de encontrarse a sí mismo en un viejo sueño muchas veces soñado.