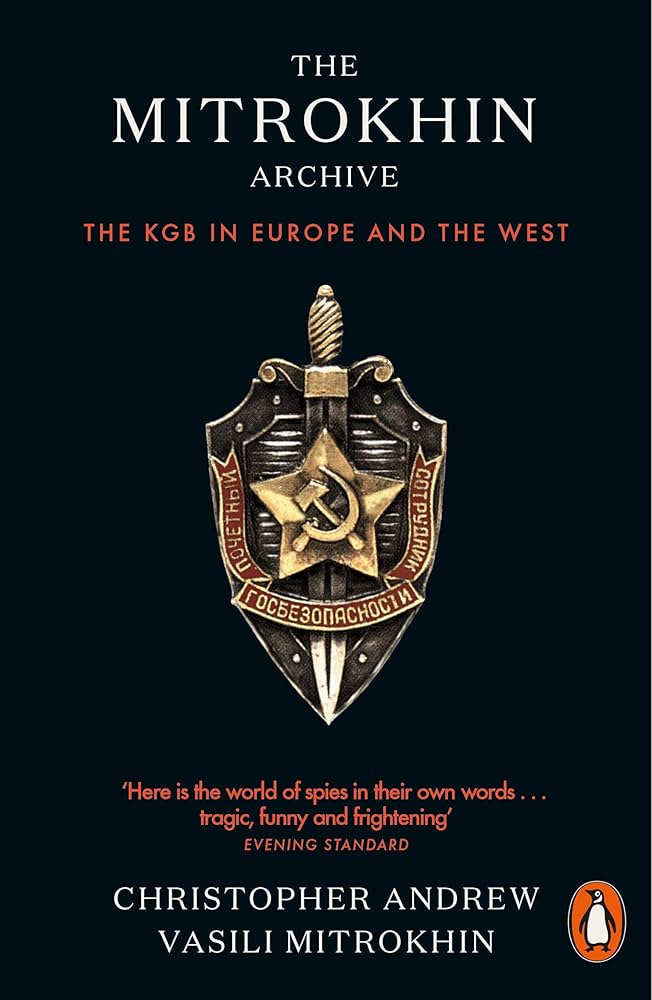El archivo Mitrojin: la memoria secreta de la Guerra Fría
Durante décadas, la Guerra Fría fue narrada por sus protagonistas visibles: políticos, generales, diplomáticos y, en menor medida, espías atrapados en un cruce de traiciones. Pero hay historias que no se escriben a la luz del día. Algunas esperan en sótanos de hormigón, entre carpetas numeradas, bajo sistemas de catalogación imposibles de descifrar sin la paciencia de un archivero y la obstinación de un traidor. El Archivo Mitrojin es precisamente eso: un gesto de ruptura desde dentro, la voz de un funcionario soviético que durante años se dedicó a copiar a mano los secretos más profundos del KGB. No por venganza, ni por dinero, sino por una necesidad casi ética de impedir que el olvido cubriera de legitimidad lo que él consideraba una historia oscura.
El archivo invisible: nacimiento, huida y traición de Vasili Mitrojin
En una época donde el espionaje definía el pulso del mundo, pocas informaciones han logrado sacudir con tanta fuerza la comprensión de la Guerra Fría como lo hizo el Archivo Mitrojin. Durante décadas, los servicios secretos soviéticos parecían operar como un engranaje hermético, inquebrantable en su disciplina y su silencio. Sin embargo, en el corazón mismo de esa maquinaria, un hombre solo comenzó a fraguar una traición que, años después, abriría miles de páginas de historia oculta. En medio de sótanos húmedos, polvo de legajos y una vida gris de burócrata, Vasili Nikítich Mitrojin copió a mano, durante más de una década, los secretos mejor guardados de la KGB. Lo que comenzó como un ejercicio clandestino de escrutinio personal se convirtió en la mayor filtración de inteligencia soviética de todo el siglo XX. El resultado fue un archivo que no sólo desnudó las operaciones del KGB en el mundo entero, sino que colocó en manos del MI6 británico una herramienta de alcance insospechado. Esta es la historia.
Vasili Mitrojin, el archivero que no obedecía
Vasili Mitrojin no fue un desertor cualquiera. Nacido en 1922 en Yurasovo (Rusia), se graduó en historia antes de enrolarse en el NKVD. Como muchos otros intelectuales soviéticos de posguerra, transitó del entusiasmo al desencanto, pero su desilusión no derivó en protesta, sino en minuciosidad.
En 1956 fue trasladado al Primer Directorado Principal del KGB, el organismo encargado de las operaciones en el extranjero. Su puesto no era especialmente glamuroso: trabajaba como archivero. Pero en la Unión Soviética, incluso los archivistas podían tener acceso a materiales que ningún otro mortal vería jamás. A partir de los años setenta, con el pretexto de reorganizar el archivo histórico de operaciones, Mitrojin comenzó a copiar —primero en fragmentos, luego de forma sistemática— los contenidos de decenas de miles de expedientes operativos. Durante doce años lo hizo con lápiz y papel, y al final almacenó las copias manuscritas en el doble fondo de un armario de su propia casa. Ni sus colegas ni su familia sospecharon jamás la magnitud de su empresa.
El archivo en sí: qué contiene y cómo fue copiado
Las notas de Mitrojin no eran simples extractos: reproducía nombres en clave, detalles de operaciones, fechas, ubicaciones, estrategias, reclutamientos. Aun cuando la mayoría de los documentos originales fueron posteriormente destruidos por el propio KGB durante la perestroika, su reproducción sobrevivió.
El archivo contenía información sobre operaciones del KGB en más de cien países, infiltraciones en gobiernos democráticos, apoyo logístico a grupos terroristas, manipulación de prensa y detalles sobre la vida privada de figuras políticas relevantes. Todo esto copiado en secreto por un solo hombre, durante años.
La fuga hacia Occidente: Londres, MI6 y la entrega de los documentos
Consciente del riesgo, Mitrojin no lo compartió con nadie hasta la disolución formal de la URSS. Entonces, en 1992, aprovechó la apertura temporal de fronteras y viajó a Estonia, desde donde logró contactar con diplomáticos británicos. No se trató de una entrega improvisada: llegó con un maletín repleto de muestras, cuidadosamente seleccionadas, para demostrar que no era un charlatán. El MI6, después de cotejar los datos, comprendió lo que tenía ante sí.
La operación para extraer a Mitrojin y su familia fue rápida y discreta. En cuestión de semanas, fue trasladado al Reino Unido con el archivo completo, almacenado en una decena de cajas. A partir de ese momento, su figura desapareció de la vida pública. El gobierno británico protegió su identidad, le proporcionó una residencia bajo custodia y restringió su contacto incluso con especialistas en inteligencia.
El papel de Christopher Andrew y la publicación del archivo
No obstante, un nombre emergió con fuerza en esta historia: Christopher Andrew. Historiador británico especializado en los servicios secretos, Andrew fue seleccionado por el MI6 para analizar el contenido del archivo y organizar su publicación. A diferencia de otras filtraciones del pasado, esta no fue divulgada de forma masiva o indiscriminada. El proceso de edición fue lento, deliberado, sujeto a múltiples filtros.
Andrew y Mitrojin comenzaron a colaborar estrechamente en 1995. El historiador se dedicó a contextualizar, verificar y narrar los hallazgos, mientras que Mitrojin aportaba claves de lectura, detalles organizativos del KGB y correcciones sobre posibles errores de transcripción.
Recepción internacional y primeras reacciones públicas (1999-2000)
El primer volumen fue publicado en 1999 bajo el título The Sword and the Shield. Su aparición causó un revuelo inmediato, tanto en los medios de comunicación como en los círculos diplomáticos. Por primera vez, se confirmaban de forma documentada varias sospechas sobre operaciones del KGB en Europa Occidental, América Latina y África. Nombres de agentes dobles, colaboraciones con partidos comunistas europeos, operaciones de desinformación y maniobras de financiación encubierta aparecían con fechas y detalles.
En Rusia, sin embargo, aquello fue recibido con indignación y descrédito. La prensa oficial tildó a Mitrojin de traidor, mientras que antiguos miembros del KGB negaban la autenticidad del archivo. La propia FSB (Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia), heredera del KGB, evitó hacer declaraciones, pero intensificó la vigilancia sobre antiguos empleados del servicio de inteligencia.
Al archivo como acto de guerra secreta
El Archivo Mitrojin no es sólo una suma de documentos, sino también un acto político en sí mismo. La historia de su creación, ocultamiento y entrega pone de manifiesto que las guerras ideológicas del siglo XX también se libraron en archivos polvorientos, entre carpetas numeradas y estanterías anodinas. Su existencia desmiente la imagen monolítica del KGB como un aparato sin fisuras y abre algunos interrogantes acerca de la fragilidad de los sistemas que depositan su poder en el secreto. Mitrojin no bombardeó edificios, no asesinó diplomáticos, no saboteó infraestructuras. Pero con un lápiz, papel y paciencia, logró algo que pocos agentes activos consiguieron: desnudar las entrañas de un monstruo burocrático cuya sombra aún se extiende sobre el presente. Este archivo invisible, elaborado entre las sombras, sigue siendo uno de los actos de traición más potentes del siglo: una traición contra una forma de poder que se alimentaba de su propia oscuridad.
Topografías del espionaje: el KGB en Europa, América Latina y Oriente Medio
Cuando el contenido del Archivo Mitrojin comenzó a desgranarse, no fueron sólo los nombres o las operaciones individuales los que causaron impacto. Fue el patrón, la amplitud geográfica, la vocación totalizadora del espionaje soviético lo que dejó en evidencia una estrategia de largo alcance. El KGB no actuaba como una mera agencia de inteligencia externa: concebía el mundo como un tablero estratégico en el que debía insertarse, infiltrar, corromper o desinformar, desde el despacho de un secretario de partido hasta la redacción de un periódico regional. Vamos a intentar ahora trazar brevemente esa cartografía: los puntos donde el KGB actuó con más fuerza, los casos emblemáticos y las rutas subterráneas que tejieron la red de influencia soviética durante la Guerra Fría. Lo que sigue no es una crónica de episodios aislados, sino una representación del modo en que el espionaje se convirtió en una forma de presencia global.
Europa Occidental bajo la lupa del KGB
El frente interno en territorio adversario
En Europa Occidental, la presencia soviética era constante, organizada y, en muchos casos, sorprendentemente efectiva. Las revelaciones del archivo señalaron operaciones en Italia, Francia, Alemania y, de forma muy particular, en el Reino Unido. En todos los casos, el interés principal residía en dos áreas: la infiltración política e ideológica y el acceso a secretos militares o estratégicos de la OTAN. En Francia, por ejemplo, los servicios de seguridad descubrieron que el KGB había penetrado sectores del Partido Comunista Francés y utilizado a sus miembros para recoger información técnica y empresarial. En Alemania Occidental, las operaciones se centraron en la industria armamentística y la cooperación con servicios afines de la RDA.
El caso británico y los “cinco de Cambridge”
El caso más conocido fue, sin duda, el de los “cinco de Cambridge”: Kim Philby, Guy Burgess, Donald Maclean, Anthony Blunt y John Cairncross. Aunque su historia ya era conocida, el Archivo Mitrojin añadió detalles de sus informes, sus contactos y la forma en que fueron protegidos por Moscú durante décadas. Por ejemplo, la revelación de que Philby, incluso después de su deserción, seguía recibiendo beneficios y reconocimiento dentro del aparato soviético, lo que muestra hasta qué punto su traición fue valorada por la URSS.
América Latina: Allende, Cuba y las redes soviéticas
Chile como experimento geopolítico
El Archivo Mitrojin confirmó, con documentos y nombres, lo que durante años se sospechó: que el gobierno de Salvador Allende mantuvo vínculos operativos con el KGB. Según los papeles extraídos por Mitrojin, Allende había sido clasificado como “contacto confidencial” bajo el nombre de “LEADER”, y se documentó el envío de dinero y asesoramiento estratégico antes y durante su mandato. Aunque la influencia directa del KGB sobre las decisiones del presidente chileno es aún materia de debate, lo que queda claro es que Moscú consideraba al gobierno de la Unidad Popular como una oportunidad estratégica para consolidar un enclave amistoso en el continente.
Cuba como punto de apoyo regional
Cuba, por su parte, era el centro neurálgico de las operaciones soviéticas en el hemisferio. No sólo como aliado ideológico, sino como base logística. Desde La Habana se coordinaban misiones hacia África, se entrenaban cuadros guerrilleros latinoamericanos y se operaban redes de comunicación cifrada para América del Sur. El archivo registra con claridad cómo el KGB se valía de la infraestructura cubana para realizar operaciones en terceros países, convirtiendo a la isla en un satélite activo del sistema soviético de inteligencia.
Argentina y la discreta vigilancia
Aunque en menor medida, Argentina también aparece en el archivo. Uno de los nombres destacados es el de Iósif Grigulevich, un agente soviético que operó en América Latina bajo diversas coberturas diplomáticas. Los documentos señalan al menos siete operaciones vinculadas al país, incluyendo seguimiento de líderes políticos, recopilación de prensa y vigilancia de las comunidades de exiliados rusos y ucranianos. El interés del KGB en Argentina parecía orientado más a la observación que a la intervención, pero el rastreo constante de sus actividades revela que la región era objeto de atención regular.
Israel, el Mossad y los espías de Moscú
Uno de los capítulos más sorprendentes del Archivo Mitrojin fue la revelación de la infiltración del KGB en el aparato israelí. Según documentos desclasificados y notas del propio Mitrojin, la inteligencia soviética logró reclutar a agentes en niveles muy elevados del gobierno y del ejército de Israel, incluyendo asesores cercanos al primer ministro. Las operaciones incluían la obtención de información sobre relaciones militares con Estados Unidos, tecnología armamentística y movimientos diplomáticos en Oriente Medio.
El archivo también registra un número significativo de operaciones de desinformación contra Israel, ejecutadas desde Europa a través de medios de comunicación y editoriales afines. Algunas de estas campañas buscaban minar la imagen internacional del país en foros multilaterales. En paralelo, se detectaron intentos de penetración del Mossad en las estructuras soviéticas, aunque con menor éxito. Esta lucha paralela de servicios refleja un conflicto de sombras, donde los aliados estadounidenses eran también blancos prioritarios para Moscú.
Vaticano y Guerra Fría espiritual: Juan Pablo II y la fe como amenaza
Otro de los elementos que causó un fuerte impacto fue la documentación sobre la vigilancia constante que el KGB ejerció sobre Karol Wojtyla, tanto como arzobispo de Cracovia como posteriormente ya en su pontificado. En 1979, el entonces líder soviético Leonid Brézhnev expresó en conversación con Edward Gierek, primer secretario del Partido Comunista polaco, su profunda preocupación por la figura del papa Juan Pablo II. Según el archivo, existía la convicción de que su influencia espiritual en Europa del Este era un factor desestabilizador de primer orden.
Los documentos también indican que la KGB contaba con informantes dentro de diversas diócesis y estructuras católicas, tanto en Polonia como en Roma. Las redes de inteligencia eclesiástica operaban en paralelo a las políticas, en una especie de “contraevangelización” cuyo objetivo era limitar la capacidad de movilización ideológica del catolicismo. La Iglesia fue entendida, en este sentido, como una fuerza geopolítica de carácter subversivo.
El bloque del Este y las operaciones internas del KGB
Vigilancia de aliados y control ideológico
El Archivo Mitrojin también arroja luz sobre un aspecto menos visible pero igualmente decisivo: las operaciones del KGB dentro del propio bloque socialista. Países como Checoslovaquia, Hungría o la RDA eran, oficialmente, aliados firmes de Moscú, pero en la práctica estaban sometidos a una vigilancia constante. Las embajadas soviéticas en esos países funcionaban como centros de escucha, reclutamiento y control. Uno de los objetivos era prevenir desviaciones ideológicas y frenar posibles aperturas políticas.
Intervención directa y represión
En el caso de Checoslovaquia, los documentos mencionan informes previos a la invasión de 1968, en los que se advertía sobre la “decadencia revisionista” del régimen de Dubček. La actuación posterior del Pacto de Varsovia confirmó que el espionaje no era sólo herramienta de información, sino también de legitimación de la acción militar. En Hungría y Alemania Oriental, las redes del KGB operaban de forma coordinada con los servicios locales para reprimir opositores, infiltrar movimientos estudiantiles y manipular sindicatos.
El mundo era terreno de operaciones
El Archivo Mitrojin no describe un espionaje ocasional ni limitado a situaciones de conflicto. Presenta, más bien, una estructura permanente, global, omnipresente, que entendía cada región como un frente. La URSS no se contentaba con obtener información: buscaba influir, condicionar, moldear la política interna de otros Estados. Lo hacía con sutileza, con constancia, con una visión estratégica que a veces superaba a la de sus adversarios. El espionaje era para el KGB, además de un mecanismo de defensa, una herramienta de proyección internacional. Como podemos ver al realizar un breve recorrido del mapamundi del KGB, el mundo no es simplemente, un conjunto de naciones, sino, más bien, una constelación de operaciones en curso. Un mundo donde la Guerra Fría no era una metáfora, sino una batalla en los pasillos, los despachos y los silencios.
Verdades incómodas: controversias, críticas y legado del Archivo Mitrojin
Documentos que abren heridas
Hay documentos que explican, otros que esclarecen y algunos que incomodan. El Archivo Mitrojin pertenece sin lugar a dudas a esta última categoría. Desde su publicación parcial a finales del siglo XX, ha sido tanto aclamado como atacado, celebrado como una contribución histórica y descalificado como instrumento de manipulación. No es extraño: cuando se abren archivos de inteligencia, las reacciones rara vez son unánimes. En esta última parte, exploramos algunas de las controversias que han acompañado al archivo desde su aparición, las críticas metodológicas y políticas que ha suscitado, su influencia en el campo historiográfico y su huella en la percepción contemporánea de la Guerra Fría. Porque el legado de Mitrojin no se agota en sus manuscritos, sino que se proyecta en los debates que ha provocado.
Acusaciones de parcialidad y montaje
El rechazo desde Rusia y la reacción oficial
Desde el primer momento, las autoridades rusas descalificaron tanto al archivo como a su autor. El propio Mitrojin fue calificado de traidor, loco e instrumento del MI6. Algunos exagentes del KGB negaron la veracidad de sus notas, alegando que ningún archivo de esa magnitud podría haber sido copiado sin ser detectado. Otros insinuaron que el archivo había sido fabricado en parte por los servicios británicos, con objetivos propagandísticos. La FSB mantuvo un silencio tenso, sin pronunciamientos oficiales, pero sí con una intensificación de la vigilancia sobre antiguos colegas de Mitrojin. Esta reacción se enmarca en una lógica nacionalista que considera el archivo como un ataque directo a la memoria soviética.
Críticas desde el ámbito académico
Fuera de Rusia, también hubo voces críticas, sobre todo entre historiadores especializados en inteligencia. Algunos señalaron que el hecho de que los documentos fueran transcripciones manuales, sin los originales disponibles, abría la puerta a errores o incluso manipulaciones. Otros apuntaron a la dependencia exclusiva del relato ofrecido por Mitrojin y la intermediación de Christopher Andrew, lo que convertía la publicación en una narración mediada, más que en una fuente primaria directa. Se cuestionó además la metodología de edición, la selección de documentos y el uso de nombres propios sin posibilidad de réplica. La publicación fue vista, por algunos, como un ejercicio de historia política con intenciones ideológicas más que científicas.
Impacto en las relaciones internacionales y en la historiografía
Reacciones diplomáticas y políticas
Las consecuencias políticas no se hicieron esperar. En varios países europeos, el Archivo Mitrojin fue utilizado como base para investigaciones internas. En Italia y Francia, generó debates parlamentarios sobre la relación de ciertos dirigentes con estructuras comunistas financiadas por Moscú. En Alemania, permitió completar piezas faltantes sobre el papel del espionaje en la división del país. En Estados Unidos, el archivo reforzó la narrativa conservadora sobre la amenaza soviética y justificó retrospectivamente algunas decisiones de la Guerra Fría. Sin embargo, también generó tensiones diplomáticas con países cuyos ciudadanos aparecían mencionados como colaboradores del KGB, incluso cuando ya habían fallecido o sus casos estaban prescritos.
Transformación del estudio sobre el espionaje
A nivel historiográfico, el archivo marcó un antes y un después. Hasta entonces, gran parte de lo que se sabía sobre el espionaje soviético provenía de deserciones aisladas, investigaciones periodísticas o archivos incompletos. El Archivo Mitrojin ofrecía, por primera vez, una visión de conjunto, amplia, sistemática. Permitía estudiar el funcionamiento interno del KGB, sus prioridades, sus métodos, su evolución. Aunque las dudas sobre su fiabilidad no desaparecieron, su utilidad como base de trabajo fue indiscutible. La obra de Andrew y Mitrojin se convirtió en una referencia obligada en los estudios sobre la Guerra Fría y abrió nuevas líneas de investigación en universidades de todo el mundo.
El caso argentino y la pista latinoamericana: límites del archivo
Pese a su amplitud, el archivo también muestra limitaciones evidentes. América Latina, por ejemplo, aparece con menos densidad documental que Europa o Asia. Si bien casos como el de Chile y Allende están ampliamente documentados, otros países como Argentina, Perú o México aparecen de forma marginal, a menudo con menciones indirectas o informes parciales. Esto ha dado lugar a interpretaciones dispares: algunos consideran que es un reflejo de una menor actividad del KGB en esos países; otros piensan que el archivo fue incompleto en esa región, o que se priorizó en la publicación el interés occidental.
En el caso argentino, el nombre que más destaca es el de Iósif Grigulevich, un agente de leyenda que operó en América Latina con múltiples identidades. El archivo incluye siete documentos relacionados con Argentina, que van desde informes sobre la situación política hasta contactos con figuras del peronismo. También se mencionan acciones de vigilancia sobre opositores soviéticos residentes en Buenos Aires. Sin embargo, la escasez de datos ha impedido establecer conclusiones firmes sobre la profundidad de la infiltración. La comunidad académica argentina ha mostrado interés creciente en los últimos años por explorar esta veta, pero el acceso a los materiales sigue siendo complejo.
La publicación del archivo en Cambridge y su uso académico
En 2014, el Churchill Archives Centre de la Universidad de Cambridge hizo pública una parte significativa del Archivo Mitrojin. Las notas manuscritas originales, mecanografiadas posteriormente, quedaron disponibles para consulta bajo ciertas condiciones. Este hecho marcó un giro importante, pues permitió a investigadores independientes contrastar directamente los documentos sin depender exclusivamente del relato de Andrew. La digitalización parcial del archivo ha facilitado nuevas investigaciones, aunque su lectura sigue siendo difícil: no sólo por la extensión, sino por la necesidad de contextualizar cada documento en el entramado interno del KGB.
Desde su apertura, el archivo ha sido fuente de más de una docena de tesis doctorales, numerosos artículos académicos y al menos tres proyectos interuniversitarios centrados en el espionaje durante la Guerra Fría. Algunos investigadores han comenzado a cruzar los datos del archivo con otras fuentes de inteligencia ya desclasificadas —por ejemplo, las de la CIA o la Stasi— para construir mapas comparativos de las redes de espionaje global. Otros se han centrado en aspectos menos conocidos del archivo, como las campañas de desinformación cultural, la vigilancia de científicos o los intentos de sabotaje industrial. El archivo, lejos de agotarse, sigue generando material para nuevas lecturas.
Mitrojin como figura trágica
Mitrojin vivió en el Reino Unido desde 1992 hasta su muerte en 2004. Durante ese tiempo, permaneció bajo protección oficial, en una residencia no divulgada, y con contacto limitado incluso con otros exiliados rusos. Su vida se desarrolló en un limbo entre la seguridad y el aislamiento. No dio entrevistas, no participó en conferencias, no escribió memorias. Fue, en muchos sentidos, un hombre invisible. Quienes lo conocieron destacan su obsesión por los detalles, su sentido del deber y su convicción de que había hecho lo correcto. Pero también hablan de su tristeza, su paranoia creciente y su sensación de haber traicionado a todos menos a su conciencia.
A diferencia de otros desertores que buscaron protagonismo o recompensa, Mitrojin no quiso fama. Su gesto no se inscribe en la épica del espía doble, sino en la del testigo que decide preservar una memoria que estaba destinada a desaparecer. Su archivo no sólo es una traición al sistema que sirvió, sino también una defensa de la historia frente al olvido institucional. La figura de Mitrojin recuerda que los archivos no se escriben solos: alguien debe arriesgar para que existan. Y, en su caso, ese alguien no fue un general ni un jefe de estación, sino un archivero con vocación por la conservación de la memoria.
Lo que queda por leer
El Archivo Mitrojin no se agota en las casi 2.000 notas ya publicadas. Ni en los libros firmados junto a Andrew. Quedan legajos sin revisar, nombres sin contexto, operaciones aún sin esclarecer. Pero incluso así, el archivo ha dejado una huella difícil de borrar. No sólo por lo que revela sobre el KGB, sino por lo que nos dice sobre el modo en que se escribe la historia. Una historia tejida no sólo con discursos y batallas, sino también con documentos rescatados a escondidas. El legado de Mitrojin es incómodo porque desmonta relatos cómodos. Porque pone nombres donde antes había rumores. Porque obliga a releer la Guerra Fría con otras claves. Su archivo no es un punto final, sino un punto y seguido. Y lo que sigue depende de cómo decidamos leerlo.
Cierre
El Archivo Mitrojin no es solo una recopilación de documentos secretos. Es una herida abierta, una mirada desde el corazón del aparato soviético que trastoca, matiza y a veces contradice las narrativas oficiales sobre la Guerra Fría. La figura de Vasili Mitrojin, lejos de la épica tradicional del espía doble, representa a ese tipo de actor silencioso cuya relevancia emerge no por la acción, sino por la preservación. Copiar a mano miles de páginas durante más de una década, en la soledad de los archivos del KGB, fue su forma de resistencia. No buscaba cambiar el sistema desde dentro, ni destruirlo desde fuera, sino registrar los hechos para que no quedaran impunes en el archivo del tiempo.
La publicación de su archivo ha supuesto un giro en la historiografía contemporánea. No porque revelara una verdad absoluta -ningún archivo lo hace-, sino porque permitió articular fragmentos, contrastar versiones, detectar patrones de actuación. El valor de sus notas reside tanto en su contenido como en su contexto: fueron escritas por alguien que conocía los códigos internos del KGB, que sabía lo que estaba viendo, y que entendía la importancia de consignarlo. Ese gesto de memoria, paciente y clandestino, desafía la propia lógica de los servicios de inteligencia, donde el olvido institucional suele ser un acto programado.
El KGB operaba bajo una concepción totalizante del mundo. Su objetivo no era solo espiar, sino intervenir, modelar, desestabilizar. Las operaciones que aparecen en el archivo no responden a una lógica de urgencia o contingencia, sino a una estrategia a largo plazo, donde los gobiernos, los sindicatos, la prensa, la religión y la cultura eran considerados campos de batalla ideológica. Desde Londres a Santiago, desde Roma a Tel Aviv, el archivo dibuja una red de influencia que abarca casi todos los continentes. La Guerra Fría no fue solo una lucha de dos bloques, sino una guerra capilar, donde el espionaje era una forma cotidiana de política exterior.
Pero el archivo también revela sus propios límites. Es, por definición, un testimonio fragmentario, mediado por la voluntad de quien lo copió y la mirada de quien lo publicó. Hay zonas oscuras, silencios llamativos, omisiones que podrían ser tanto fallos del archivo como decisiones editoriales. La crítica que se le ha hecho -desde Rusia, pero también desde la academia occidental- no invalida su valor, pero sí obliga a leerlo con atención, sin convertirlo en verdad última ni en dogma histórico. Como toda fuente sensible, exige contraste, cuidado y distancia crítica.
Hoy, el Archivo Mitrojin está abierto al público en Cambridge. Puede ser consultado por historiadores, periodistas o simples curiosos. Pero sigue siendo, para muchos, un material incómodo. Porque recuerda que hubo redes enteras de poder construidas sobre la mentira y el sigilo. Porque muestra que los Estados no solo vigilan enemigos, sino también aliados. Y porque deja entrever, en cada página, que la historia oficial -la que se enseña, la que se repite- puede no ser más que la superficie de otra, más áspera, más turbia, más verdadera. Esa es, quizás, la herencia más perdurable del archivo Mitrojin.